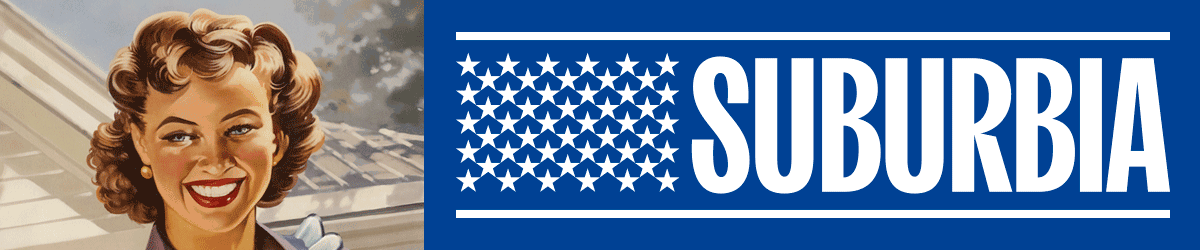La meditación es el arte del silencio interior. Normalmente, todos vivimos en medio del ruido, exterior e interior. Conseguir el silencio exterior no es fácil, pero parece algo más o menos accesible a todo el mundo. Alcanzar el silencio interior, en cambio, lo que aquí voy a llamar silenciamiento, no parece tarea sencilla. Si lo deseamos, hemos de aprender. Pero para eso necesitamos de alguien que nos enseñe. Existe en Occidente, al igual que en Oriente, una tradición de conocimiento silencioso. En estas páginas quiero ofrecer algunas pistas para adentrarse prácticamente, es decir, desde la experiencia, en este conocimiento, tan necesario para el hombre de hoy.
Para ir adonde no sabes, has de ir por donde no sabes, escribió Juan de la Cruz, uno de los más grandes maestros del silencio. Eckhart, en la misma línea, plantea una idea muy similar: en el camino hacia Dios llega necesariamente un punto en que se desmorona nuestro concepto de Dios y hasta nuestra propia experiencia de Dios, a la que hay que morir para nacer al Dios verdadero. Esto hace que el camino del conocimiento silencioso o mística sea bastante cercano al agnosticismo. Y convierte la práctica de la meditación, ciertamente, en una gran aventura.
«Los teólogos exageran la importancia de la forma verbal y los sacerdotes la de la forma ritual. La mística les pone a los dos en entredicho»
Hay quien se pone muy nervioso ante afirmaciones de este género. Estoy pensando en los teólogos y sacerdotes católicos, es decir, en los hombres que, en Occidente, han representado la cultura y el culto. Porque los teólogos, los intelectuales, pretenden, como no puede ser de otra forma, que la razón tenga su papel en el acercamiento al misterio de Dios. Es comprensible, por tanto, que se sientan desplazados cuando los místicos les hacen ver lo limitada, y hasta contraproducente, que puede ser su aportación. Lo propio de la clase sacerdotal, por otro lado, es acceder a Dios ya no por vía de la mente, como los teólogos, sino por la del culto y del rito. Tampoco puede maravillar que las pretensiones de los místicos, que buscan llegar al fondo de la cuestión sin pasar por las formas rituales o religiosas, incomoden a los clérigos, dejándoles fuera de juego. La cuestión es clara: los teólogos exageran la importancia de la forma verbal y los sacerdotes la de la forma ritual. La mística les pone a los dos en entredicho. Así las cosas, quienes mejor podrían aliarse con los meditadores —los sacerdotes y los teólogos—, resultan ser, casi siempre, sus principales enemigos.

La aventura del silenciamiento interior no puede realizarse sin un camino: nadie llega a ningún sitio si no es de algún modo. Tener un camino es algo muy útil, desde luego; pero no deja de ser peligroso, puesto que también el camino, el método, puede idolatrarse, en cuyo caso deja de servir para hacer la experiencia del Espíritu, convirtiéndose en su principal obstáculo. La exacerbación del método no es otra cosa, en meditación, que el subrayado en la técnica. Claro que la práctica meditativa comporta una dimensión técnica, pero no puede reducirse a ella. También la escritura literaria, por poner un ejemplo, tiene su dimensión técnica; pero la literatura, reducida a mera técnica, queda convertida en una caricatura de lo que podría ser. En este artículo quiero mostrar que la meditación en silencio y quietud es, esencialmente, un arte.
Toda técnica ofrece procedimientos en orden a un fin eminentemente útil. El arte, en cambio, ofrece expresiones de un individuo de modo gratuito, sin expectativas prácticas. Allí donde hay expresión de la experiencia sin pretensión utilitaria podemos hablar de arte. Y eso es justamente la meditación: una profundización en la experiencia del yo para expresar en la vida el ser en plenitud. La práctica meditativa es, pues, un ejercicio artístico sobre el propio cuerpo y la propia mente con el fin de realizar una obra de arte con la propia vida. Vista así, la meditación —o vía mística— está profundamente hermanada con el arte —o vía poética—. No es de extrañar: mística y poética han aparecido profundamente unidas a lo largo de la historia.
«La meditación es una profundización en la experiencia del yo para expresar en la vida el ser en plenitud»
La paradoja de plantear la meditación como un arte radica en proponer un trabajo esencialmente formal, es decir, poético, de cara a una experiencia esencialmente de fondo, por tanto, mística. Por mi parte, quisiera proponer aquí, desde la tradición occidental a la que pertenezco, una poética del espacio, una poética del cuerpo y una poética del corazón, de cara a posibilitar una mística del desierto (o del vacío), de la escucha (o la palabra) y del amor (o nupcial). Daré algunas pistas concretas sobre cada una de estas propuestas.
Poética del espacio
Lo primero que es preciso para aprender a meditar es escoger un espacio en donde pueda realizarse la práctica. Debe ser un espacio en la propia vivienda, de modo que se tenga acceso fácil e inmediato a la misma; y debe ser pequeño (bastaría un metro cuadrado, acaso dos, pero no más). El meditador aprendiz debe primeramente delimitar bien ese territorio, sea metafórica o, incluso, físicamente (dibujando con tiza en el suelo, por ejemplo). Eso le ayudará a entrar y salir del espacio de meditación con consciencia. La toma de consciencia de estas entradas y salidas en ese metro cuadrado es ya un ejercicio de meditación. Ayuda a este efecto, por ejemplo, descalzarse a la hora de entrar y, en fin, calzarse de nuevo cuando se sale. Este pequeño gesto nos va educando y abriendo en nuestro interior una lógica distinta a la habitual, normalmente mecanizada y rutinaria.
Cuidar este pequeño templo, ese metro cuadrado que el meditador ha reservado a este fin, significará mantenerlo siempre limpio y ordenado, conservando en él sólo lo imprescindible para meditar: un banquito de oración o un cojín, por ejemplo, una manta, un icono o un crucifijo, una vela… todos los elementos de la ritualidad meditativa y sólo ellos. Es capital que todo sea sencillo y esté dispuesto con atención, a ser posible respetando la simetría. El cuidado de lo exterior será una invitación a atender lo interior y un modo indirecto de cuidarlo efectivamente. Por otra parte, quien cuida lo pequeño, sólo él, aprenderá a cuidar lo grande. No podremos respetar la naturaleza —hermoso y noble ideal—, si no somos capaces de cuidar un metro cuadrado de nuestra vivienda.
Poética del cuerpo
Dentro de ese espacio bien delimitado que hace las veces de templo, el verdadero espacio de la meditación es el propio cuerpo. Se medita con el cuerpo, lo que significa que, una vez ritualizada la entrada en el espacio de la meditación, la siguiente tarea es atender al propio cuerpo. Esto se hace fundamentalmente de dos formas: una, sentándose; y dos, quedándose quieto. Sentarse correctamente es básico para meditar. Más aún: meditar es sentarse correctamente, lo que significa, por decirlo de forma simple, tener la espalda erguida. La práctica meditativa en quietud se realiza sentado, sea con las piernas cruzadas en postura de loto o dobladas, arrodillado en un banquito de oración. Esta postura sólo debe asumirse para meditar, con lo que el cuerpo está diciendo al alma, cuando asume esta postura, qué es lo que espera de ella en ese momento. También es importante porque, al sentarnos, nos abajamos: tocamos tierra: realizamos físicamente aquello que buscamos espiritualmente: tocar la realidad. La meditación es una escuela de realismo. No hay vuelo espiritual que no parta de la tierra y que no aboque a ella. Una vez abajo, se trata de permanecer lo más quieto posible. La quietud es el silencio del cuerpo. La mente no puede silenciarse en un cuerpo inquieto. A mayor quietud externa, mayor movimiento interno. A menor quietud, por el contrario, menor capacidad de concentración, lo que nos permite entrar en el siguiente punto.
«El verdadero espacio de la meditación es el propio cuerpo»
Poética del corazón
Dentro de ese espacio bien delimitado que es ese metro cuadrado reservado para meditar, y dentro del espacio del propio cuerpo, en este proceso de progresivo estrechamiento y concentración, el punto sobre el que la meditación de cepa cristiana invita al meditador a centrarse es el corazón. Meditar es recoger la atención en un punto del cuerpo: la nariz es, desde luego, una posibilidad, pues es por los orificios nasales por donde inspiramos y espiramos el aire que nos permite estar vivos; pero otra posibilidad es el corazón, que es, junto a la respiración, el ritmo biológico esencial. De lo que se trata es de escuchar los propios latidos y, en fin, de entonarse con ese ritmo biológico. Quien está en la percepción de este ritmo no estará en la reflexión, que nos saca del proceso meditativo. Esta triple poética del espacio, del cuerpo y del corazón consiente el acceso a la experiencia mística, sobre la que, con toda modestia, me permitiré decir también tres palabras.
Mística del desierto (o del vacío)
Cultivar el espacio físico del propio templo, del propio cuerpo y del propio corazón conduce inexorablemente al descubrimiento del espacio interior. La mente, habitualmente llena de palabras e imágenes, se va vaciando en la medida en que se medita. Que se vaya vaciando significa, simple y llanamente, que se va descubriendo como un territorio, es decir, como espaciosidad interior. Esta experiencia de la mente es lo que habitualmente llamamos consciencia. Nos damos cuenta de algo porque hemos hecho vacío a su alrededor, lo que nos ha permitido distinguirlo. Esa espaciosidad no está prácticamente nunca por completo vacía, sino que en ella distinguimos a veces algunos elementos: una distracción, una sombra, la presencia de un ojo observador o de un testigo… Es como el desierto: un espacio geográfico con muy pocos elementos, sólo aquellos que nos permiten saber que eso es un desierto: arena, sol, una montaña a lo lejos, escasa vegetación… Sólo lo simple puede propiciar la experiencia de la unidad. No es en absoluto casual, sino muy revelador, que los monoteísmos hayan nacido precisamente en el desierto y que los politeísmos, por contrapartida, se hayan desarrollado en zonas selváticas o de jungla.
«La mente, habitualmente llena de palabras e imágenes, se va vaciando en la medida en que se medita»
Mística de la escucha (o de la palabra)
El silencio del meditador es en orden a la escucha. Hay algo que está sucediendo, que está sonando interiormente, algo a lo que estar atento para no perderse. El silencio no se conforma consigo mismo —por decirlo así—, sino que va en busca de una palabra —por designarla de alguna forma— que abra a un silencio aún mayor. Pues bien, eso que resuena en el desierto místico es lo que en el cristianismo se conoce como la voz divina o la Palabra de Dios. Y lo que primariamente dice esa voz o Palabra es esto: “tú eres” o, lo que en sustancia es lo mismo, “yo soy”. Dicho de otra forma: se medita en busca de la propia identidad, en busca del propio nombre. De lo que se toma consciencia al meditar es de que somos. Esa consciencia es la raíz del verdadero autoconocimiento.
Mística del amor (o nupcial)
La experiencia del misterio y de la identidad es en el cristianismo personal. Esto significa que lo que se escucha en el desierto de la práctica meditativa no es un genérico “yo soy”, sino un “yo soy hijo”, “yo soy amado”. Lo que se descubre, en otras palabras, es que se puede confiar. Y que si se puede confiar es porque hay algo o alguien en quien confiar. El meditador de cepa cristiana experimenta en su práctica que es cuidado. Y si alguien es cuidado —resulta evidente— es porque hay Alguien que le cuida, precisamente eso que los cristianos designan con la palabra “Dios”. Afirmar que Dios es Padre, por tanto, es para un cristiano lo mismo que afirmar que la confianza tiene un fundamento. Esta experiencia del fundamento amoroso es la quintaesencia de la mística cristiana.
Quien experimente, al menos en cierta medida, esta mística del desierto, de la escucha y del amor, cosechará algunos frutos, de los que reseño los más notorios: la claridad (las palabras sólo se escuchan en el silencio; las formas se perciben porque hay un fondo); la humildad (que es consecuencia del anterior fruto de la claridad: si se ve lo que realmente hay no cabe sino ser humilde; no aceptar la propia y modesta dimensión es un simple error de perspectiva); la paz (que también es consecuencia del anterior fruto, puesto que sólo conoce la verdadera paz quien es humilde, es decir, quien se ve como realmente es); y, en fin, la alegría (que es consecuencia de la paz interior). En otras palabras, el arte de la meditación otorga la alegría del ser. Algo de esa claridad y de esta alegría es lo que, con mejor o peor fortuna, he pretendido transmitir en estas líneas.
Artículo publicado en la edición impresa de Revista Mercurio. Nº 211 (Silencio, por favor)